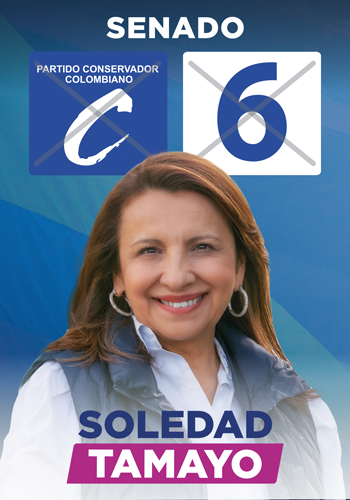En el universo de los premios Nobel, hay silencios y rechazos que dicen más que los discursos de aceptación. Que María Corina Machado haya sido galardonada con el Nobel de la Paz 2025 y más aún, que lo haya aceptado —aunque algunos lo celebren— plantea un interrogante moral en la historia del premio. Una comparación crítica con otras figuras literarias y políticas, que decidieron no aceptar el galardón o fueron marginadas por razones ideológicas, evidencia una peligrosa instrumentalización del Nobel, esta vez, al servicio de una narrativa reduccionista sobre Venezuela.
Pensemos primero en quienes dijeron “no” al Nobel. Jean-Paul Sartre, probablemente el más célebre caso, rechazó el de Literatura en 1964 con el argumento de que “ningún hombre merece ser consagrado en vida” y para no ser institucionalizado por una autoridad cultural del sistema. De forma similar en 1958, Boris Pasternak se vio obligado a renunciar tras recibirlo por presión del régimen soviético, pero su novela Doctor Zhivago era, en sí misma, un acto de libertad literaria. La grandeza de estos escritores reside en su coherencia: sabían que aceptar un premio no solo implica honores, sino la validación de un poder simbólico.
Mucho se ha especulado en los círculos académicos que Gabriel García Márquez, por su parte, tuvo que esperar hasta 1982 para recibir el Nobel de Literatura, pese a que su obra cumbre, Cien años de soledad, había sido publicada quince años antes y ya era considerada una de las más importantes del siglo XX. Insinuando que el retraso no fue literario, sino político: lo veían como un “escritor de izquierda”, por su famoso activismo en la causa del M-19 y su pública amistad con el líder cubano Fidel Castro, García era considerado como demasiado cercano a regímenes incómodos para el conservadurismo europeo. En otras palabras, se penalizaba su visión crítica del imperialismo y su defensa de los pueblos del sur global. El premio le llegó solo cuando la presión era ya imposible de esquivar. Esta teoría toma fuerza en algunos pasajes narrados por su biógrafo Gerald Martin.
¿Y qué decir de Le Duc Tho? En 1973, tras los Acuerdos de Paz de París, le fue concedido el Nobel junto a Henry Kissinger. Tho, en un gesto de dignidad política, lo rechazó porque, según sus propias palabras, en Vietnam “todavía no había paz”. Mientras Kissinger era recompensado por una paz que nunca consolidó, el líder vietnamita denunció la incoherencia de aceptar el premio. Su negativa quedó como una lección ética que el comité prefirió ignorar.
Frente a esto, la elección de María Corina Machado como Nobel de la Paz difícilmente resiste el contraste histórico y moral. No porque su oposición a Nicolás Maduro carezca de legitimidad —denunciar un régimen autoritario siempre es necesario—, sino porque su trayectoria no encarna la lucha amplia y plural por la paz. Al contrario, su historial político está plagado de ambigüedades democráticas, una visión clasista del país y una alineación automática con sectores que han abogado por intervenciones extranjeras y bloqueos económicos, su presencia política en Venezuela se asocia más con la clase conservadora tradicional que antes de la dictadura chavista manejaba el poder, que con una figura auténtica representativa del sentir popular.
Machado no es Le Duc Tho ni Mandela. No ha liderado un proceso de reconciliación, ni ha propuesto caminos concretos hacia la paz de su país. Ha capitalizado, eso sí, el malestar de una parte de la sociedad venezolana, pero sin integrar las voces populares, indígenas o incluso chavistas que critican el régimen venezolano y también aspiran a un país diferente. En lugar de tender puentes, ha profundizado las diferencias.
Otorgarle el Nobel es una maniobra política, no un reconocimiento a una construcción de paz. Se premia un símbolo cómodo para Occidente, no una práctica transformadora o un proceso integrador en el país hermano. Podría pensarse que el comité noruego, hoy ensalza una figura de derecha sin suficientes méritos pacificadores, en una operación que huele más intereses geopolíticos que a ética.
La historia del Nobel tiene momentos de grandeza, pero también de incoherencia. Con María Corina Machado, el premio ha perdido otra oportunidad de ser fiel a su espíritu y demostrar neutralidad. La paz no es una medalla; es un compromiso con una causa que no discrimina. Y hasta ahora, ella no ha demostrado estar a la altura de ese compromiso.