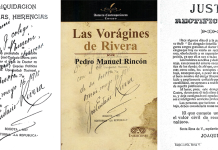Vivimos en un tiempo en el que el cuerpo parece haber desplazado a la palabra, la acción e incluso al pensamiento como principal carta de presentación. Las redes sociales y la publicidad, con sus algoritmos y sus imágenes cuidadosamente diseñadas, han consolidado una cultura donde la hipersexualización ya no es la excepción sino la norma.
Este fenómeno no es nuevo. Desde hace décadas, la publicidad ha explotado el deseo como motor del consumo. Sin embargo, lo que antes estaba limitado a vallas y revistas, hoy se multiplica en las pantallas de los celulares que llevamos a todas partes. Se ha convertido en una constante que invade cada aspecto de la vida digital; desde la moda, la política y el entretenimiento hasta las relaciones personales.
El problema radica más allá del hecho de mostrar cuerpos, en el modo en que se los muestra y en quiénes quedan atrapados en ese tipo de representación. La hipersexualización suele reforzar estereotipos de género y modelos de belleza irreales que reducen tanto a mujeres y hombres a meros objetos de deseo, fetichización y consumo.
El resultado es un espejismo que confunde la libertad de expresión con exposición. Muchos jóvenes sienten la presión de exhibirse de manera hipersexualizada porque eso promete visibilidad, aceptación social y “likes”. Al mismo tiempo, la publicidad sigue marcando el ritmo de lo que está de “moda” lo que es “deseable” o “exitoso”, perpetuando un ciclo de pérdida de valores humanos al cosificar a las personas subordinarlas a métricas y estadísticas, donde el algoritmo recompensa todo aquello que seduce visualmente, pero no lo que edifica intelectualmente.
No se trata de censurar los cuerpos ni de pretender aplicar una moral mojigata o restrictiva, sino de cuestionar el origen y los objetivos de estas narrativas. La verdadera equidad exige la posibilidad de expresarse libremente, asumirse y representarse desde la autonomía, sin que el valor personal esté influenciado o condicionado a la exhibición de la piel o el atractivo sexual.
Paradójicamente, vivimos en una sociedad que dice defender la dignidad humana, mientras normaliza que, para vender un perfume, un reloj o una bebida cualquiera, el cuerpo de los modelos —casi siempre semidesnudos— sea el recurso principal.
Incluso ciertos sectores del feminismo actual han adoptado la exposición del cuerpo como forma de protesta, marchando desnudas o vandalizando espacios públicos en nombre de la libertad. Pero cabe preguntarse si esto verdaderamente empodera o si, por el contrario, reproduce las mismas lógicas de cosificación que se pretende combatir. Como durante las pasadas movilizaciones del 8M (Día Internacional de la Mujer en ciudad de México D.F.).
Basta con comparar estas manifestaciones con las de mujeres pioneras que, a lo largo de la historia, desde la educación, la ciencia o el activismo, abrieron caminos sin necesidad de desnudarse. Marie Curie revolucionó la ciencia con dos premios Nobel; Simone de Beauvoir cuestionó el rol de la mujer en la sociedad con ideas, no con cuerpos expuestos. Incluso en América Latina, figuras como Gabriela Mistral o Eva Perón impactaron generaciones desde la palabra y la acción, no desde la piel.
Las redes y la publicidad podrían ser escenarios de diversidad, representación y emancipación. Pero mientras continúen replicando un modelo de hipersexualización que beneficia a unos pocos y limita a la mayoría, estaremos reforzando cadenas invisibles.
La tarea pendiente es desmontar el espejismo y abrir paso a representaciones donde el cuerpo sea un medio de libertad y no un instrumento al servicio del mercado.