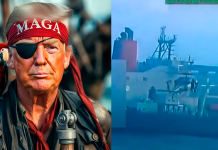Semana Santa, en el calendario litúrgico católico, ha trascendido de la época en que el silencio era su esencia, al bullicio y el comercio sin freno. El viernes no se movían los carros, no se hacían negocios, no se mentía, no se jugaba, ni se escuchaba música, no se bebía, ni bailaba. Se predicaba sobre el perdón, la reconciliación, la paz y la amistad. Se buscaba que cada quien tuviera encuentros consigo mismo y en familia y había espacio colectivo de reflexión sobre la paz y la justicia. El sermón de las 7 palabras cerraba los llamados a acabar la injusticia y la violencia. Augusto Trujillo Arango arzobispo de Tunja, dejó huella con sus sermones, siempre clamando por justicia, libertad y paz para todos los seres humanos, especialmente los oprimidos por la injusticia.
La conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo revive un relato teológico y a través de sus rituales, invita a confrontar las raíces de la violencia y a imaginar caminos de reconciliación, como marco simbólico y práctico para repensar la paz desde la espiritualidad, la comunidad y la justicia. La semana santa (siglo IV), se centra en que el sacrificio de Cristo redime a la humanidad del pecado (ruptura de la relación con Dios y con los demás) y la paz (shalom) no solo como ausencia de conflicto, sino como plenitud de vida en armonía y con justicia social, fue elevada a principio que la iglesia no siempre ha alcanzado en especial por la oposición de sus élites.
Entre los rituales que mezclan devoción y reflexión ciudadana, son conocidos los viacrucis de Filipinas, donde millones de personas participan en representaciones vivientes (Senákulo, 2 millones en 2023), en Sevilla (España) o Antigua Guatemala (5 millones en 2023), con procesiones en las que las cofradías desfilan con imágenes que simbolizan el dolor humano y el silencio, roto sólo por tambores, invitando a la introspección. De los 1300 millones de católicos en el mundo, se calcula que el 70% participa en al menos un ritual de semana santa y que en América Latina, en México, Colombia y Brasil se ha incrementado el 40% de asistencia a misas durante estos días (Centro de Investigaciones Pew, 2022). Un estudio de la Universidad de Navarra (2021) reveló que el 58% de los asistentes a procesiones en España considera que estas experiencias les motivan a resolver conflictos familiares o laborales y en general sirven para que las sociedades tomen mayor conciencia de las injusticias y las descargas de violencia contra víctimas inocentes y ojalá ocurra que este 2025 condenen y rechacen sin vacilación el genocidio del sionista israelí contra el pueblo palestino víctima de la venganza.
Las prédicas que suelen denunciar pobreza y opresión encuentran similitudes con otras tradiciones que usan el sacrificio simbólico y la participación masiva de la comunidad para construir paz, como el Ramadán (Islam) que con ayuno y caridad (zakat) busca purificar el alma y fomentar solidaridad (1.900 millones de musulmanes lo celebraron en 2019, Royal Islamic Strategic Studies Centre); la conmemoración del nacimiento, iluminación y muerte de Buda (Vesak, Budismo), enfatizando la no violencia (ahimsa). En Sri Lanka, durante vesak, se liberan animales y se medita por la paz mundial, en Colombia, las procesiones de 2016 en comunidades afectadas por el conflicto armado organizaron “vía crucis por la paz”, con exguerrilleros y víctimas caminando juntos, previo a la firma de paz, en El Salvador, el viernes santo la arquidiócesis rinde homenaje a Monseñor Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por su defensa de derechos y de comunidades pobres y centra sus homilías en vincular la resurrección con la lucha contra la impunidad.
La Semana Santa católica, con su amalgama de dolor y esperanza, entre mezclas de vacaciones, comercio salvaje y depredador y turismo sin conciencia sobre la importancia del silencio, sigue siendo como tantas otras prácticas insertas en las culturas, regiones y modos de vivir, un laboratorio de paz. Con rituales, cifras y ejemplos históricos que demuestran que, cuando se vive con autenticidad y coherencia entre lo que se predica y efectivamente se hace, se puede esperar el compromiso personal real y la acción colectiva eficaz en defensa de la vida y la dignidad, basadas en el reconocimiento y respeto al otro, a la persona humana, por encima de toda diferencia. Ante 56 conflictos armados activos a 2024, esta tradición esta llamada a centrarse en condenar el genocidio y toda violencia e injusticia, rechazar el odio y creer que la paz no es utopía, sino tarea urgente, arraigada en la memoria de un crucificado, una víctima del poder hegemónico de entonces que resucitó al tercer día.