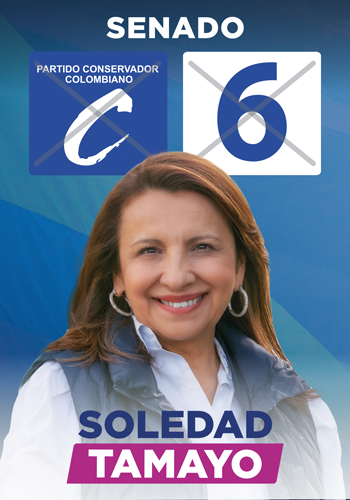Experto sostiene que las redes sociales podrían estar funcionando para niños, niñas, adolescentes y jóvenes como un nuevo escenario en donde enfrentan el dolor sin adultos intermediarios, convirtiéndose, en ese momento y al azar, en una escuela inesperada de resiliencia, potencialmente muy dolorosa.
Nacieron con el siglo XXI. Se caracterizan por tener una fuerte conexión con el uso de tecnologías y una mayor sensibilidad por las causas sociales. Piensan y actúan diferente a sus generaciones antecesoras. Han crecido en un mundo que cambia en una velocidad mucho más acelerada, por ende, entenderlos requiere una profundidad mayor.
Se trata de la generación de cristal, un término que divide opiniones y que surge de la creciente preocupación por el estado emocional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Aunque algunos lo consideran peyorativo, otros lo utilizan para señalar una tendencia observable de menor tolerancia a la frustración, mayor necesidad de validación externa y niveles más altos de sufrimiento psíquico.
Según el último Análisis de Situación de la Salud Mental con Énfasis en Determinantes Sociales del Ministerio de Salud, los adolescentes y jóvenes entre 15 y 26 años presentaron el mayor porcentaje de intentos suicidas, entre 2019 y 2023 (51,5 %) en Colombia. Por quinquenios, el análisis arrojó que entre los 10 y 29 años se registró la gran mayoría de los intentos de suicidio (72,9 %). Comparados con los niños de 5 a 9 años, los adolescentes de 10 a 14 años presentaron 17 veces más riesgo.
De cara a esta realidad surge la pregunta, ¿estamos realmente ante una juventud frágil o ante una sociedad que ha cambiado las reglas del juego sin preparar los puentes necesarios para cruzarlo? Son muchas las interrogantes que el sistema (en general) se plantea. Familia, escuela y sociedad siguen tratando de entender cómo actuar de manera acertada ante los desafíos que plantea esta generación, considerando que algunas reflexiones van más allá del mero asunto generacional.
Un concepto interesante es el de Carlos Garavito, coordinador de la Comisión Nacional de Política Pública del Colegio Colombiano de Psicólogos, quien, rechaza esta categorización generacional ya que su carga semántica, implica que tienen como destino romperse, lo que resulta ser un mensaje socialmente errado. Para él, se trata de una generación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se enfrentan a una serie de circunstancias generacionales de alto reto, pues vienen de padres que pertenecen a una generación transicional en todo sentido.
“Esta generación, por el contrario de ser de cristal, es el resultado de una nueva serie de circunstancias de vulnerabilidades y de factores de riesgo que no había tenido algún precedente a nivel histórico. Los determinantes sociales ahora son completamente diferentes, por ende, no hay forma de responder de manera efectiva a este tipo de circunstancias”.
Frente a esto, Garavito señala que el sistema educativo y las familias deben actuar desde tres frentes estratégicos:
Formación a padres y madres: Es fundamental que las escuelas lideren procesos de formación en pautas de crianza y regulación emocional dirigidos a adultos. “No se puede esperar que una generación eduque emocionalmente a otra sin tener herramientas”.
Desarrollo de competencias socioemocionales: Estas habilidades deben enseñarse tanto a estudiantes como a adultos, incluyendo docentes, empleadores y cuidadores. “No se trata solo de enseñar contenidos, sino de enseñar a vivir”.
Intervención técnica y sistémica: No basta con buenas intenciones. Se requieren protocolos clínicos basados en evidencia, inversión en bienestar integral y articulación entre escuela, universidad, sistema de salud y sector productivo.
Desde el punto de vista escolar, Santiago Laverde, rector del Colegio SEK Colombia, asegura que una de las transformaciones más notorias en los últimos años es la disminución de la tolerancia a la crítica y el aumento de la necesidad de validación emocional por parte de los niños, niñas y adolescentes. “Lo más preocupante es que no somos plenamente conscientes de que la escuela y el hogar, como sociedad, estamos participando en esta construcción, cuando sobreprotegemos. La respuesta no puede ser el regreso a las durezas del pasado, pero sí una apuesta decidida por la formación integral”.
Ante esta situación, SEK Colombia decidió trabajar en un currículo denominado Navegar Seguro, que proviene de una experiencia con colegios públicos de Bogotá, cuyo objetivo, a través de investigaciones, es contribuir, sustancialmente, con la disminución de la deserción escolar, del embarazo adolescente, de conductas suicidas y eliminar barreras de acceso a la educación superior. “Un currículo como Navegar Seguro es una apuesta que el colegio tiene, por supuesto de largo aliento, y que puede ayudar a equilibrar esas fuerzas”.
Una mirada desde la neurociencia
Sobre la situación de la nueva generación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, Jorge Eslava, director del Instituto Colombiano de Neurociencias, explicó que las conductas que caracterizan a la llamada generación de cristal puede considerarse un fenómeno sociológico histórico, y una transformación cultural y emocional con raíces profundas, especialmente en las formas contemporáneas de crianza, que, sin duda, presenta desafíos que hay que atender de manera integral.
El aumento en los niveles de sobreprotección, a su criterio, funge como uno de los factores que ha impedido que los niños vivan experiencias necesarias para construir herramientas emocionales frente a la adversidad. Desde la neurociencia, Eslava explica que el cerebro humano graba huellas emocionales (engramas) que configuran la manera cómo un individuo interpreta y enfrenta la vida. “Cuando un niño es protegido en exceso aprende que no puede manejar el dolor por sí mismo y que alguien más siempre debe hacerse cargo. Eso construye una narrativa interior de fragilidad”.
Para el experto, paradójicamente, las redes sociales podrían estar funcionando como un nuevo escenario donde los jóvenes enfrentan el dolor sin adultos intermediarios, convirtiéndose, en ese momento y al azar, en una escuela inesperada de resiliencia, potencialmente muy dolorosa.
“Sin querer justificar su uso ni mucho menos de promoverlo, podría terminar ocurriendo que las redes sociales se terminen convirtiendo en un factor en la formación de resiliencia, porque esta generación – que usualmente tiene a su alrededor una enorme cantidad de gente que los protege y que les construye el engrama de que son frágiles, vulnerables y de que alguien se debe encargar de ellos – termine estrellándose contra la única fuente de dolor que no puede ser modulada por quienes los sobreprotegen: las redes. . Lo triste es que esta escuela solo será superada por los que sean capaces de convertir el dolor en una herramienta de crecimiento (resiliencia)”. No todos lo lograrán. Para quienes no, el presente y el futuro es ominoso.