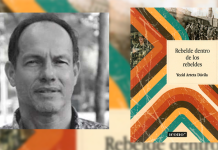Por | Silvio E. Avendaño C.
En el presente borrascoso encuentro gravada en mi memoria desde la escuela elemental, la definición de la historia, como: “la narración verídica de los hechos más sobresaliente que han ocurrido en el pasado.” Tal definición me llevaba a inquietudes y preguntas. La primera cuestión era sobre la “narración verídica”, la siguiente sobre los “hechos más sobresalientes” y la última por qué la historia se anclaba en el pasado sin relación con el presente.
La primera inquietud lleva a cómo se hizo la narración. ¿Con la secuencia: principio, nudo y desenlace? Y, por otra parte, la certidumbre de estampar en el relato la verdad a diferencia de lo que era falso. O también que la narración plasmaba una realidad que era cierta, a diferencia de la ilusoria o inexistente.
Los “hechos más importantes” conducen al pedestal de los héroes. Y vagamundeando por la ciudad me encontré con el sector histórico, lugar donde se erigen casas legendarias, placas conmemorativas, estatuas en bronce, panteones gloriosos, “por aquí pasó…” que contrastan con los mendigos extendiendo la mano en espera de una moneda brillante, desplazados en busca de un sitio para colocar sus aperos, titulares de periódicos dando cuenta de asaltos, robos, asesinatos y, los candados-rejas resguardando la propiedad y, los agentes de la ley, recorriendo la ciudad en motos, pidiendo papeles y deteniendo a los malosos.
Y, cuando rasguño esta hoja de papel viene a mí un hecho del pasado que llega hasta el presente deslucido. Y este hecho no es otro que la conmemoración del 12 de octubre, que ha cambiado de apariencia con el paso de las décadas, pues antes era el día del descubrimiento, luego se le asoció con el árbol, a continuación, fue el día de la raza, años más tarde el día de la hispanidad y, ahora, motivo de protesta, dado que no encierra otra cosa que la esclavitud y la servidumbre. Pues bien, hacia 1958 o 1959, el profesor Lucio Amórtegui, en Mosquera (Cundinamarca) celebró la llegada de las tres carabelas. Desde la escuela partieron la Pinta, la Niña y la Santamaría hasta la estación del tren, donde gritó un chaval: ¡Tierra! ¡Tierra! Y, después de llegar a ese lugar desconocido, volvieron los navegantes, (mis compañeros de estudio, casi desnudos con guayucos, plumas y festones), hasta el lugar, en el parque, donde se erigía el reino de Don Fernando y Doña Chava. Los monarcas recibieron la vuelta de Cristóbal con el cargamento de aborígenes que se arrodillaron ante los soberanos. Y, lo que permanece en el recuerdo, en contra del olvido, fue el júbilo de los condiscípulos de portar arco y flechas, de las caras pintarrajeadas, de hacer semejante travesía, para llegar hasta donde estaba la soberana vestida de muselina y de papel brillante. Aunque es bueno aclarar que al terminar el desfile mis compañeros se vistieron porque hacía mucho frío.